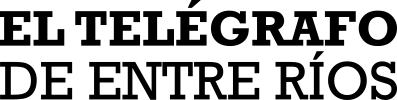El proyecto fotográfico y de relatos de Romina Adur visibiliza a personas con discapacidad en Diamante, interpela y construye comunidad con la voz y los rostros de quienes siempre estuvieron ahí
Gastón Emanuel Andino
Romina es ciudadana de la localidad de Diamante, Entre Ríos. Tiene 50 años y acercó al pueblo una historia que, como tantas otras, se había ido escribiendo a fuerza de tiempo, silencios y aprendizajes.
Diamante es una ciudad pequeña donde casi todos se conocen y, sin embargo, no todos son vistos. Fue allí, en ese territorio cercano y a la vez ajeno, donde un hecho profundo en la vida de Romina la empujó a cambiar la manera de mirar. No fue un giro inmediato ni ruidoso. Fue, más bien, una detención. Un freno necesario para observar lo vivido, para volver sobre lo aprendido y animarse a contarlo.
Ese momento de pausa no llegó como una revelación, sino como una comprensión que se fue gestando lentamente. En algún punto del camino, Romina se permitió revisar quién había sido, qué había pensado de los otros, cuánto de lo diferente había quedado fuera de su campo visual. Descubrió que mirar no siempre significaba ver, y que muchas realidades habían permanecido invisibles no por su ausencia, sino por una costumbre social de esquivar aquello que incomoda o interpela.
El nacimiento de Ignacio había marcado un antes y un después. Hasta entonces, la diferencia, eso que muchas veces se nombra como “lo especial”, era una idea lejana, casi abstracta. La discapacidad parecía existir en otros espacios, en otras vidas, nunca del todo cerca. Pero el tiempo, ese maestro persistente, fue corriendo el velo. Mostró realidades que habían estado ahí, latiendo al costado del camino. Mostró familias, historias, luchas y una diversidad extraordinaria que pedía ser reconocida.

Con el paso de los años, Romina comprendió que la discapacidad no era una excepción, sino una de las tantas formas posibles de habitar el mundo. Entendió que no se trataba de una condición individual aislada, sino de una experiencia profundamente atravesada por lo social, por el acceso o la falta de derechos básicos, por la mirada del entorno, por las barreras visibles e invisibles que se levantaban a diario. La discapacidad dejó de ser una palabra ajena y se volvió parte de su cotidianeidad, de su familia, de su manera de entender la vida.
De ese proceso íntimo nació “Detener la mirada”, una revista digital que unió dos pasiones y un compromiso: la fotografía y el relato de vida de personas con discapacidad. No fue un proyecto pensado desde la urgencia, sino desde la maduración. Desde esa instancia vital en la que una persona se permite mirar hacia atrás, comprender algunos porqué, no todos, pero sí los más difíciles y, asumir el valor de narrarlos en voz alta.
Romina había encontrado en la fotografía una forma de decir lo que a veces las palabras no alcanzaban. Detrás de cada imagen había una intención clara: mostrar que, en cada historia personal o familiar, convivían el dolor, los desafíos y las renuncias, pero también el amor, los sueños y una potencia silenciosa que merecía ser revelada. No se trataba de exponer, sino de presentar. De decir: acá estamos. Existimos. Somos parte de esta comunidad.
El primer retrato fue el de Maxi. También fue el más temido. No por la historia en sí, sino por lo que implicaba iniciar algo nuevo en una comunidad pequeña. La pregunta no era solo qué contar, sino qué efecto tendría la imagen. Romina eligió el blanco y negro como lenguaje. En esa ausencia de color encontró una síntesis: allí no había diferencias visibles, no había marcas externas. Solo rostros. Miradas. En ese plano, todos eran iguales.
En cada retrato buscó eso: que quien mirara pudiera atravesar la imagen y encontrarse con la persona. Que la mirada fotografiada devolviera una pregunta, un mensaje, una presencia. En Diamante, donde muchas familias permanecían invisibles porque salir no siempre era fácil, la fotografía se volvió una forma de presentarse ante la comunidad. Un modo de decir quiénes eran, qué les había pasado, qué lugar ocupaban. Una forma de romper el aislamiento al que muchas veces empujaba la falta de espacios accesibles, de acompañamiento, de comprensión.

Los encuentros se sucedieron uno a uno. Cada familia fue única. Cada historia dejó una huella imposible de describir con exactitud. Romina volvía a su casa distinta después de cada jornada. Con la certeza de que muchas de las preocupaciones cotidianas perdían peso frente a otras realidades más urgentes. Aprendió a distinguir lo importante de lo accesorio. A reconocer dolores más grandes y, al mismo tiempo, una fuerza admirable para seguir adelante.
En esas casas descubrió vínculos sólidos, estrategias diarias para resistir, luchas constantes por acceder a terapias, recursos que muchas veces no alcanzaban. Supo de familias con certificado de discapacidad pero sin mutual, de tratamientos interrumpidos por falta de dinero, de recorridos interminables entre instituciones, trámites y negativas. Vio cómo muchas veces la discapacidad no estaba en la persona, sino en un sistema que no acompañaba, que excluía, que exigía más de quienes ya estaban dando todo.
Y aun así, encontró esperanza. Encontró dignidad. Encontró una enseñanza que la interpeló: si ellos podían, ¿por qué no? Descubrió una suerte de envidia sana, nacida de la admiración por esas familias que, en medio del dolor, se mantenían unidas, reinventaban sus rutinas y seguían luchando por un futuro mejor. Comprendió que la discapacidad también era un espacio de aprendizaje colectivo, una oportunidad para repensar prioridades, valores y modos de vincularse.
El proyecto creció como crecen las cosas honestas: despacio y con sentido. El retrato y el relato se transformaron en una herramienta para sacar del margen a quienes siempre estuvieron al lado. Para recordar que nadie está exento de atravesar la discapacidad, ya sea desde el nacimiento o a lo largo de la vida. Para señalar que la inclusión no era un gesto de buena voluntad, sino una responsabilidad compartida.
Detener la mirada no prometió finales felices. Prometió verdad. Y en cada historia, incluso en las más duras, dejó un mensaje de esperanza. Un recordatorio de que la vida, aun en su complejidad, seguía siendo bella. Que detenerse era necesario, pero observar al otro lo era aún más. Que mirar implicaba reconocer al otro como sujeto, con voz, con derechos, con deseos.
Romina había entendido que mirar no era un acto inocente. Era una decisión. Y al compartir esas miradas, invitó a la comunidad a hacer lo mismo: a aprender a mirar para comprender, a construir un mundo un poco más empático, donde nadie quedara fuera y donde la diversidad dejara de ser una excepción para convertirse en parte esencial del paisaje humano.
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.